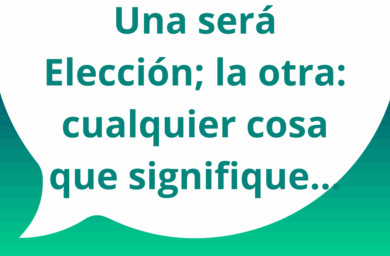Por José Emilio Pacheco
En 1949 Octavio Paz tenía 35 años. Según un ensayo juvenil de José Luis Martínez (recogido en «Problemas literarios», 1955) le quedaban apenas diez para escribir sus obras importantes y luego, como todas las promociones, entrar paulatinamente en la sombra y esperar la muerte sentado en un sillón académico. La creencia generalizada era que tanto Paz como la poesía mexicana habían terminado en «A la orilla del mundo» (1942), libro hoy desaparecido como tal aunque su título se conserva en una sección de la segunda «Libertad bajo palabra» (1960). Nadie reparó de momento en que de 1947 a 1948 se habían publicado «Al filo del agua», «Subordinaciones», los primeros cuentos de Rulfo en la revista «América».
En 1979, al presentar «Poemas» (1935-1975), Paz afirma: “Yo fui tardío y nada de lo que escribí en mi juventud me satisface; en 1933 publiqué una plaquette, y todo lo que hice durante los diez años siguientes fueron borradores de borradores. Mi primer libro, mi verdadero primer libro, apareció en 1949: «Libertad bajo palabra»”.
Confirma y desmiente la autocrítica de Paz la extraordinaria labor actual del propio Martínez en el Fondo de Cultura Económica que nos permite leer en ediciones facsimilares las revistas literarias mexicanas. Quien siga en ellas el trabajo de Paz desde los 17 a los 30 años encontrará algo notable: si en la cultura como en las personas la poesía precede a la prosa, en él se da un proceso diferente. Las revistas que Martínez nos ha vuelto accesibles muestran a Paz como un joven poeta de gran talento que hace su normal aprendizaje entre otros jóvenes poetas de gran talento. En cambio el prosista está hecho desde la adolescencia. Una nota de 1935 no desmerece frente a las que incluye medio siglo después en «Sombras de obras» (1984).
~ El elemento destructivo ~
En este campo el “poeta tardío” es una precocidad sólo comparable a las de Gutiérrez Nájera o Salvador Novo. ¿Alguien se ha dado cuenta de que Novo tenía 19 años cuando escribió «Ensayos» (1925), la mejor prosa de la vanguardia mexicana? Nájera murió a los 36, sobreexplotado por los periódicos que subvencionaba su padrino José Yves Limantour A los 69 Novo publicó «Cocina mexicana» y Paz «Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe«, su mejor obra crítica ¿Por qué dos escritores no menos inteligentes y talentosos que Paz se estrellaron contra el muro de México y en cambio él ha sobrevivido a todos?
Su existencia, como la de Borges o Neruda, basta para rechazar cualquier determinismo De todos modos es inquietante la pregunta del crítico inglés V. S. Pritchett acerca de si hay en las Américas, sajonas y latinas, un elemento destructivo que impide a nuestros escritores crecer, desarrollarse y mantenerse en pie hasta el fin como los europeos. Entre nosotros una carrera literaria dura en promedio doce años: un comienzo maravilloso, dos o tres libros y luego la entrada en la sombra de que hablaba José Luis Martínez. El desastre económico y social de los ochentas amenaza con profundizar esa tendencia.
Max Aub apuntó en 1960: “El mexicano, si se queda en su país, escribe poco”. En efecto, la «Historia» de Clavijero, «El Águila y la Serpiente», «Ulises Criollo» se hicieron en el exilio: Sor Juana y López Velarde, con todo, resultaron “prisioneros del valle de México”. Europa está llena de jóvenes hispanoamericanos que llevan años siguiendo los pasos biográficos de “Julio”, de “Gabo” y de “Mario” y no han escrito ni escribirán una línea de su proyectada “gran novela”.
El problema no consiste en quedarse o irse. Lo que finalmente decide el fracaso o el triunfo (“triunfo” en el único sentido admisible: hacer buenos libros) de una escritora o un escritor es la voluntad, la menos fuerte de nuestras fuerzas. La voluntad de “persistir sin esperanza” pese a todos los obstáculos es una tarea en que las probabilidades de acertar son cincuenta mil contra una. Dicho lo anterior en elogio de Paz, hay que reconocer un imponderable; al margen de las desdichas que acosan a todo ser humano, él ha sido tan afortunado como Rubén Darío en estar siempre en el lugar conveniente, en el lugar preciso: del viaje a España en 1937, que lo relaciona con los mejores poetas de su lengua y su tiempo, a su estancia en la India que le permite leer y escribir sin periodismo, sin televisión, sin invitaciones de poderosos, sin autores de tesis ni visitantes con grabadora.
~ La capital de la posguerra ~
Entre Hiroshima y el afianzamiento del imperio angloamericano por la planetarización de la televisión, París fue la capital de la posguerra, no menos de lo que había sido en el siglo XlX y durante el apogeo de la vanguardia. Sean cuales fueren las capacidades de un escritor, no es lo mismo haber estado de 1946 a 1952 en aquel París que haber vivido el alemanismo en San Blas, S.B., o en Huipanguillo. Cuarenta años antes de Darío y Nervo en París no abandonan el gueto hispanoamericano, Anatole France nunca los hubiera invitado a comer. La guerra disolvió muchas fronteras y en París de los últimos cuarentas —el París de los existencialistas, sí, pero también de los surrealistas— el joven Paz pudo tratar a Camus lo mismo que a Breton, absorberlo todo y aprovechar lo que le convenía.
Entre el fin de «El Hijo Pródigo» y «Letras de México» y la aparición de «México en la Cultura», entre la salida de José Bergamín, animador de la editorial Séneca, y el momento en que Arnaldo Orfila Reynal y Joaquín Díez-Canedo inician la serie Letras Mexicanas, nuestra vida literaria se vuelve el páramo descrito por Martínez. Sólo unas cuantas ciudadelas, como «Cuadernos Americanos», preservan la continuidad. Esa desolación editorial contribuye a explicar por qué Paz espera hasta 1950 para que salga su primer libro en prosa, «El laberinto de la soledad», y hasta 1957 para reunir sus ensayos, algunos escritos en los treintas, en «Las peras del olmo».
«Libertad bajo palabra» se inicia con un texto que lleva el mismo título y es un poema en prosa. Como director de «Taller» Paz había dado a este género una atención nunca antes concedida entre nosotros, sobre todo con la versión de Rimbaud hecha por José Ferrel que había sido amigo de Nervo y modernista del otro fin de siglo. «¿Águila o sol?», publicado en 1951 y escrito al mismo tiempo que «El laberinto de la soledad», es el último libro de su primera época, el último que escribe antes de su viaje a la India y el Japón en 1952.
Es decir, en un punto en que el talento de Paz ha sido el beneficiario de lo que pudo hallar en los “Contemporáneos”, el exilio español, el descubrimiento de la poesía náhuatl por el padre Garibay en 1939, el encuentro con la lírica norteamericana en el bienio que pasa en los Estados Unidos (1943-1945), y que proporciona también el punto de partida del Laberinto, y la relación interna con el existencialismo y el surrealismo en París. Ningún escritor mexicano ha tenido tal fortuna biográfica aunque, desde luego, si Paz no fuera Paz no le hubiese servido de mucho.
~ Poesía, cuento, novela ~
«¿Águila o sol?» es uno de los grandes libros poéticos de Paz. Sobre él no hay la inmensa bibliografía crítica que rodea a los otros y este redactor no ha encontrado una sola reseña de 1951. En la “advertencia” de 1979 dice Paz: “a lo largo de unos años, a sabiendas de la inutilidad de mis esfuerzos, he recogido una y otra vez mis poemas. Homenajes a la muerte del muerto que seré”.
El incesante reescritor de sus escrituras ha dejado intactos sólo dos libros que se reimprimen siempre como aparecieron por primera vez: «¿Águila o sol?», «La estación violenta» (1958).
No son las únicas singularidades que rodean a este libro: es de 1951, el mismo año de «Bestiario», y la secreta afinidad entre esta época de Paz y esta época de Cortázar merece el estudio que no puede hacerse en una nota periodística. De alguna manera cronopios y famas son parientes de los seres que se desplazan por «¿Águila o sol?» La segunda sección, “Arenas movedizas”, sin dejar de ser lírica es también narrativa. De hecho, sus textos se incluyen en antologías de cuentos en los Estados Unidos (la más reciente: «Short Shorts» de Irving Howe e Ilana Wiener Howe), aunque no en México, donde sólo Ramón Xirau ha hablado de los “cuentos” de Paz.
La narrativa no volverá a intentarla hasta «El mono gramático», publicado en 1974 pero escrito en 1970, que es un poema, una indagación sobre lenguaje y realidad y también a su modo una novela. Una y otra vez a lo largo de sus ensayos Paz ha demostrado su pasión por la narración, a la que los poetas suelen ser indiferentes cuando no hostiles. No hay palabras suyas al respecto, pero sus amigos de juventud cuentan que escribió sin publicarla nunca una novela que era para la capital de los cuarentas lo que «La región más transparente» fue para el DF de los cincuentas. Menos incomprobable y más urgente es el análisis de «¿Águila o sol?» como punto de partida o heraldo de la nueva prosa narrativa hispanoamericana.
En el prólogo (eliminado a partir de la segunda edición) de «La ciudad y los perros» (1963), José María Valverde no citó a Paz aunque entendió muy bien este fenómeno al decir que el libro de Vargas Llosa “es una novela ‘poética’, en que culmina la manera actual de entender la prosa narrativa entre los hispanoamericanos —por fortuna para ellos—. Cada palabra, cada frase, está dicha y oída como en un poema —ya va siendo hora de que se borren las fronteras entre lírica épica en verso y épica en prosa—”.
Curiosamente hay en Valverde una resonancia del poema inicial de «Libertad bajo palabra»: “Allá, donde terminan las fronteras, los caminos se borran”. El contraargumento es previsible: antes de 1960 pocos novelistas hispanoamericanos habrán tenido oportunidades de leer «¿Águila o sol?» La edición de mil ejemplares aún era fácilmente adquirible en la librerías mexicanas hasta 1958 ó 1959. Pero Cortázar sí lo leyó del mismo modo que Paz leyó «Bestiario».
~ Hacia el poema en prosa ~
Cuando apareció «¿Águila o sol?» en 1951 Paz tenía por lo menos quince años de ser un poeta de inmenso prestigio. ¿Por qué nadie o casi nadie lo comentó y tuvo tan escasos compradores y lectores? Asimismo ¿por qué aun hoy, en medio de la industria académica en torno a Paz, resulta prácticamente imposible encontrar un estudio de «¿Águila o sol?», un libro deslumbrante y complejo que en 33 años no ha perdido nada de su pasión ni de su perfección?
La dificultad radica en el género. “Poema en prosa” se diría una contradicción en términos como “música en silencio” o “danza inmóvil”. Centauro, sirena, anfibio, monstruo, esfinge que es preciso interrogar. Los diccionarios no ayudan. El nuestro dice respecto a prosa: “Estructura o forma que toma naturalmente el lenguaje para expresar los conceptos, y no está sujeta, como el verso, a medida y cadencias determinadas. La prosa, considerada como forma artística, está sometida también, sin embargo, a leyes que regulan su acertado empleo” Y el «Oxford English Dictionary» la define como: “The ordinary form of written or spoken language, without metrical structure”. Ambas evocan las palabras de Aristóteles según el cual la prosa “ni posee metro ni está exenta del ritmo”.
Como el cuento, la prosa poética ha existido desde la antigüedad. (Un ejemplo. Quevedo: “¿Qué otra cosa vemos sino hombres ocupados en negociar su propio castigo y su misma desolación? ¡Oh descamisados y contumaces deseos de los hombres que por el contagio de la culpa de la culpa os procuráis la pena!”). Pero el cuento literario y el poema en prosa son géneros comparativamente jóvenes que tienen apenas unos 150 años de existencia.
Hacia 1840 los poetas románticos sintieron que las rígidas normas y las prohibiciones inflexibles de la versificación tradicional ya no eran trajes que los vestían sino armaduras que los asfixiaban. En los países anglosajones la Biblia era una lectura cotidiana. Para Walt Whitman fue fácil resucitar el versículo a fin de expresar el nuevo mundo que sentía nacer en los Estados Unidos.
En los países católicos no se leía sino con las mayores reservas la Biblia. Aunque la nuestra, la llamada Biblia protestante de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera (1602), es una obra prodigiosa en nada inferior a la inglesa del rey James, base y sustento de su gran literatura, nadie en el mundo hispánico estaba acostumbrado a las cadencias y la amplia respiración del versículo.
Como en Francia ocurría lo mismo, Aloysius Bertrand (1807-1842) tuvo que inventar el poema en prosa en «Gaspard de la nuit», aparecido el año de su muerte. Así como poemas en prosa, versículo y verso libre tienen más correspondencias de las que hemos querido ver (concretamente en Paz «¿Águila o sol?» es contemporáneo de los versículos de «La estación violenta»), otro tanto ocurre con sus correspondencias pictóricas. «¿Águila o sol?» se relaciona con la pintura de Tamayo, a quien dedica un admirable homenaje, y ya «Gaspard de la Nuit» se subtitula “fantaisies a la maniére Rembrandt et Callot”.
~ De Baudelaire al surrealismo ~
Baudelaire leyó a Bertrand y quiso aplicar su método a la descripción de la vida moderna. Él fue quien llamó al género “poema en prosa” y declaró en el prólogo a «Le Spleen de Paris» (1869): “¿Quién de nosotros en sus días de ambición no soñó con el milagro de una prosa poética, musical, sin ritmo ni rima, lo bastante flexible y trabajada para plegarse a los movimientos líricos del alma, a las ondulaciones del ensueño, a los sobresaltos de la conciencia?
Hay narratividad en los «Petit poémes en prose» de Baudelaire. Pero ¿la hay también en «Une Saison en Enfer» (1873), «Les Illuminations» (1886), «Divagations» de Mallarmé (1897)? En el capítulo 14 de «A Rebours» Huyssmans hizo la primera antología de poemas en prosa (1884). Si aceptamos que se trata de un texto breve, concentrado, a diferencia de la prosa poética que puede abarcar un libro entero, ¿qué hacemos con «Maldoror» (1879), «Zaratustra» (1884) y quizás incluso con el «Hyperion» (1799) de Hölderlin?
Para la obra extensa, como la que representan entre nosotros «El mono gramático», «Pequeña sinfonía del nuevo mundo», «Mirándola dormir», Amy Lowell encontró un término hacia 1920: “la prosa polifónica”. Amy Lowell no podía saber que en esos mismos años Bajtin llamaba también “polifónicas” a las novelas de Dostoyevsky. Para ella, “polifónica” es la prosa que emplea todas las voces de la poesía y en verso impreso sin cortar las líneas.
La falla de la definición “polifónica” es que el poema en prosa no es verso. Es imposible versificar esta página de «¿Águila o sol?»: “Difícilmente, avanzando milímetros por año, me hago un camino entre la roca. Desde hace milenios mis dientes se gastan y mis uñas se rompen para llegar allá, al otro lado, a la luz y el aire libre. Y ahora que mis manos sangran y mis dientes tiemblan, inseguros, en una cavidad rajada por la sed y el polvo, me detengo y contemplo mi obra: he pasado la segunda parte de mi vida rompiendo las piedras, perforando las murallas, taladrando las puertas y apartando los obstáculos que interpuse entre la luz y yo durante la primera parte de mi vida”.
La prueba contraria nos ilustra también sobre las características del poema en prosa. Si a un poema en verso lo prosificamos (como es frecuente en las publicaciones mexicanas cuando se cita un texto y se quiere ganar espacio) se muere de asfixia. Suprimir las pausas es como quitar los silencios que hacen posible la música o tocar un viejo disco de 78 revoluciones a 33. No es lo mismo “un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado mas danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre” que
un sauce de cristal, un chopo de agua,
un alto surtidor que el viento arquea,
un árbol bien plantado mas danzante,
un caminar de río que se curva,
avanza, retrocede, da un rodeo
y llega siempre
~ Todo es ritmo ~
La terca realidad impugna siempre las fáciles teorías: rechacemos la tensión de decir que el poema en prosa es un género propio de los países católicos (los no-bíblicos) o de la poesía francesa o del “automatismo psíquico” surrealista. Ciertamente en Francia se ha practicado como en ninguna otra parte: de Jules Renard y Pierre Louys en el XIX, a Max Jacob, Pierre Reverdy y Breton en el XX, pero sobre todo Henri Michaux, Francis Ponge y René Char, de quiénes podemos decir que lo principal de su obra es poema en prosa, en oposición (¿o consonancia?) al versículo bíblico-whitmaniano de Claudel, Cendrars, Larbaud y Saint-John Perse. También Turgenev y Solyenitzin, Kafka y Brecht, han hecho poemas en prosa (los del primero, curiosamente, se publicaron en la «Revista Azul»). Si de Azorín, Valle-Inclán y Miró podemos decir que escribieron prosa poética y no poema en prosa, ¿qué hacer con el Juan Ramón Jiménez de «Platero y yo», «Diario de un poeta recién casado« y el gran poema final «Espacio»?
Respecto a lo francés: «Aigle ou soleil?» (1957) fue el primer libro traducido de Paz. ¿Los franceses agradecieron el afrancesamiento del libro? Todo lo contrario: «¿Águila o sol?» es tan mexicano y se halla escrito en una prosa tan española que para la segunda edición de «Liberté sur parole» (1971) Paz tuvo que adaptar y reescribir en francés algunos textos, en colaboración con su traductor Jean-Clarence Lambert.
~ Rimbaud y Pinochet ~
Paz no ha hecho mayores planteamientos teóricos respecto al poema en prosa. En «Los hijos del limo» (1974) dice: “Entre las grandes creaciones de la poesía francesa del siglo pasado se encuentra el poema en prosa, una forma que realiza efectivamente la aspiración romántica de mezclar la prosa y la poesía”. Dieciocho años antes, en «El arco y la lira», dedicó un capítulo a verso y prosa: “El ritmo no solamente es el elemento más antiguo y permanente del lenguaje, sino que no es difícil que sea anterior al habla misma. En cierto sentido, puede decirse que el lenguaje nace del ritmo; o, al menos, que todo ritmo implica o prefigura un lenguaje. Así, todas las expresiones verbales son ritmo, sin excluir las formas más abstractas o didácticas de la prosa. ¿Cómo distinguir entonces entre prosa y poema? De este modo: el ritmo se da espontáneamente en toda forma verbal, pero sólo en el poema se manifiesta plenamente. Sin ritmo, no hay poema; sólo con él, no hay prosa. El ritmo es condición del poema, en tanto que es inesencial para la prosa” ¿Podríamos definir entonces el género como una prosa en que el ritmo es esencial? No, porque como han señalado los formalistas, prosa y verso están hechas de palabras y por tanto en ambas están presentes elementos métricos; la poesía los exhibe, la prosa los oculta.
Una página bien escrita como cada una de «¿Águila o sol?» no es un milagro del genio de su autor sino la porción visible de una cadena que se originó mucho tiempo atrás y continuará indefinidamente. La desidia y las pocas ganas de leer nos han hecho tragarnos una historia golpista de la literatura: “«Contemporáneos» reacciona contra el modernismo; «Taller» reacciona contra «Contemporáneos»”. Ese pinochetismo literario excluye toda complejidad y todos los matices de la dialéctica entre lo viejo y lo nuevo. Para producir «¿Águila o sol?» nuestra literatura necesitó la aparición de la “escritura artística” en las crónicas de los modernistas, la transformación de la crónica en poema en prosa gracias a López Velarde, la infusión de ensayismo inglés con que Henríquez Ureña frenó, lápiz en mano, la mexicana tendencia barroca de sus discípulos Reyes, Guzmán y Torri (el primero que emplea el término “poemas” para referirse a sus prosas) y los experimentos de Luis Cardoza y Aragón y Gilberto Owen. Hoy en las letras mexicanas, a las que anexamos provisionalmente la obra de los hispanoamericanos que han escrito aquí, existen por lo menos tres líneas diferentes de poema en prosa: el lírico, el narrativo y el ensayístico que a veces coexisten en un mismo autor como Arreola.
Termina la nota sin resolver nada. Algo se avanza con plantear interrogantes y llamar la atención hacia el poema en prosa y el libro que sigue siendo su obra maestra en la poesía mexicana: «¿Águila o sol?» ~
——————
Fragmento del Inventario publicado en la revista «Proceso», 14 de mayo 1984, no. 393, pp. 48-51. Recogido en Eduardo Mejía y María José Mejía (comps.), «Lenguaje en libertad. El Colegio Nacional celebra a Octavio Paz», El Colegio Nacional, México, 2014, pp. 190-202, y en JEP, «Inventario» II, Ediciones Era, México, 2017, pp. 38-48.
D. R. ©️ Herederos de José Emilio Pacheco.
En la imagen: Octavio Paz con estudiantes de la Universidad de Cornell. Foto: Al Fenn / The LIFE Images Collection.